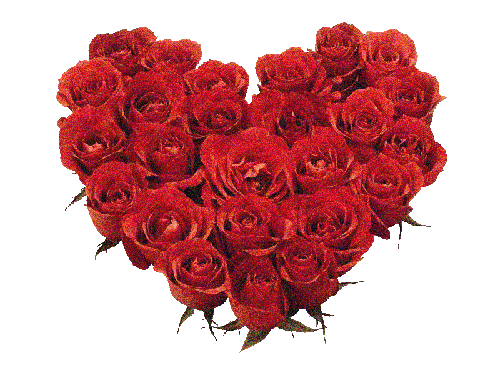(Cuento Juvenil)
¡Oh, maravillosa fiesta del fútbol!, fiesta de machos, fiesta de girasoles y todas las edades, que con salvas de bombardas, entre rugientes aplausos anuncia su paso triunfal.
_ Abran cancha y batid palmas, que ahí sale San Luis Gonzaga, el colegio bicentenario, alma mater de Ica – suena retumbante la voz napoleónica de Guillén, el brigadier general.
_ Pásame la “S” _ ruge la potente voz de Calmet, el jefe de la barra, que como un felino
Salta de un sitio a otro.
- …¿Eeeeeeesssseeee! – contesta la voz enfervorizada de la barra.
- ¡Qué dicen! – martillea con desafío dominante la voz de Calmet.
- “S…L….G…”, San Luis Gonzaga del Perú.
… En coro retumbante los muchachos de la barra, responden entre aplausos y el tronar envolvente de la banda de músicos.
Los jugadores, vestidos de azulgrana, con sus rostros desbordantes de orgullo y felicidad, cual luces de bengala, uno tras de otro fueron saliendo al campo. Los integrantes de la barra, casi en éxtasis, cantan el himno del Colegio… "Cuna de libres, claustro de grandes, trueno de gloria, volcán de amor…".
Cállense carajo, que ahí sale el campeón nacional José Toribio Polo – pifias, aplausos y repiqueteantes barras se escuchan, acompasando el paso de los verdolagas. De pronto, el profesor Vila empezó a arengar a la barra toribiana.
- Muchachos, pásenme la “J”, y todos al unísono pronunciaron una jota prolongada; y así, con unción incomparable los toribianos fueron respondiendo a los requerimientos verbales del profesor, quién con voz cada vez más sonora replicaba a los muchachos.
- ¡Que diiiceeeee! Y, todos contestaban.
-“…J…T…P…” José Toribio Polo: Juventud, Trabajo y Patria…Ra, ra, ra
Aquella tarde, todas las voces, sin excepción, como una batería destinada a alimentar la fuerza victoriosa de sus respectivos equipos, a medida que fueron transcurriendo los minutos, imbuidos de una extraña mezcla de temor y euforia juvenil, habían concurrido al Estadio. Unos para demostrar su cariño y plena identificación con la camiseta del colegio; pero para otros era la prueba de fuego, en la que además de la valentía, tenían que demostrar su cariño y plena identificación con la camiseta del colegio, pero para otros era la prueba de fuego, en la que además de la valentía, tenían que demostrar no sólo sus cualidades de liderazgo, sino sus buenas ocurrencias y bromas especiales, lindando con una sana palomillada, en la que como un rito bautismal, los alumnos de años inferiores, especialmente los del primer año, tenían que festejar y sumarse obligatoriamente con barras retumbantes. Cada cual, desde sus tradicionales graderías, separados por una rampla central de cemento, a medida que iban llegando, inevitablemente fueron sumándose a la masa enfervorizada.
Entre el traqueteo de matracas, silbatos y los sones festivos de la banda de músicos, provenientes de las gradería del norte; y el redoblar de tambores, bombos y los sonidos agudos de cornetines de la zona sur; la infaltable presencia de sus maestros, como faros de un luminoso atardecer, simbolizan el necesario equilibrio del respeto mutuo y el buen comportamiento; pero a medida que fueron transcurriendo los minutos, el sur y norte de sus edades diferenciadas, inexorablemente eran absorbidos por los gritos enfervorizados de cada una de las barras.
La noche anterior, untados por el sudor pegajoso del insomnio, las camisetas, chimpunes y demás utensilios, custodiados en un velamen, aguardaría pacientemente la llegada de la hora decisiva. Tanto el Chueco como Cachorro, profesores entrenadores y estrategas absolutos de los equipos contendientes, cada cual a su manera, habían empezado a jugar anticipadamente. Atrás quedaron los interminables días piramidales por vestir la sagrada camiseta del colegio. En la fragorosa caminata, muchísimos alumnos que anhelaron vestir dicha camiseta, quedaron eliminados como parte del riguroso proceso selectivo.
Los sudores y las lágrimas derramadas en los duros y sacrificados entrenamientos, llenos de privaciones y hasta retrasos en los estudios, aunada a las oraciones y los infaltables amuletos recibidos de los brujos de Cachiche, todo, todo había quedado atrás.
Como estrellas rutilantes, en espera del brillo lunar, encuartelados en sus respectivos colegios, sus imaginaciones se anidaron en los arcos del contendor. En sus inocultables cavilaciones, la oncena titular que deberá lidiar en el campo de batalla, cual bandera flameante en el mástil inmarcesible del auténtico fútbol, fútbol escolar, donde no hay espacio para las tentaciones del corruptor dinero, ni las astillas más diminutas para las perniciosas fogatas de la prensa sensacionalista, que suele ensebar al llamado fútbol profesional. Cristalinas como las aguas puras del buen manantial, todos aguardan con ejemplar ansiedad la llegada de la hora soñada para defender a costa de sus propias vidas la gloriosa camiseta del querido colegio. Cantera inagotable, donde la mística y los valores humanos, suelen acrisolarse para servir los supremos ideales del país, y cuando no, tragar en silencio la saliva de la decepción.
- Carajo, no te dije que el Chueco no le iba a poner a Gabancho como titular del equipo- se oyen voces que mascullan en las graderías del equipo verdolaga.
- Compadre, estás orinado fuera del bacín, ¿acaso no estás enterado que el profe tiene buenos pálpitos? Y casi siempre ha acertado.
Frente a frente, los capitanes de ambos equipos parecen hipnotizarse, los demás jugadores, clavados en sus puestos como espadas refulgentes, ante el fuerte sol que se siente en el gramado, recíprocamente se lanzan el dardo de sus pupilas.
Tras el pitazo inicial, la pelota, cual paloma cautiva, vestida de rosas y oraciones, empezó a volar de nido en nido, ante la mirada enfervorizada y nerviosa de las barras contendientes apiñadas en las graderías.
Pero la pelota, aquella de los sueños hondos, vestida de blanco como una paloma cansada de tanto volar, había caído en la fuerza brutal de los que como navajas querían cortarla en mil pedazos y estirar sus alas en dirección del arco contrario; y así, inesperadamente, llegó a los pies sedientos de Reyes, quien con fintas y requiebros, al compás de la marinera que se enseñorea en las graderías de su colegio, ante la desesperación de la defensa y la barra toribiana, con gran habilidad descontó la marcación de varios jugadores; y luego, acompañado por García, Gutiérrez y Breña, convertidos en una tromba, triunfantes avanzaron hacia el arco contrario.
¡Gooooll, gooooooooooooool..!, gol de Breña, exactamente a los 35 minutos del primer tiempo se abre el marcador sanluisano – Que magistral jugada – hiriente y jubiloso anunció la voz del locutor instalado en la caseta de altas voces.
En la banca de los suplentes, los pensamientos de Gabancho, incontenibles se cargaron con la imagen de su querida madre, quien se había quedado en casa, muy enferma y sin compañía. Junto al grito caudaloso del gol sanluisano, como una canoa de malos presagios, de sus mejillas ruedan como rocíos de dolor, pero al mismo tiempo su corazón hierve en ansias por ingresar al gramado.
Gabancho, aquel muchachuelo que años atrás, cruzaría por primera vez los umbrales del Colegio toribiano, a pesar de su esmirriada figura, a fuerza de las diabluras que siempre solía producir con la pelota en los pies, poco a poco se había ganado la admiración de todo el alumnado. Para todos, sin excepción, sin dudas ni murmuraciones, él desde el inicio del partido, debiera estar jugando como titular del equipo, y como tal, a fuerza de los exigentes gritos de la barra y las súplicas reiterativas de sus compañeros ubicados en la banca de suplentes, al Chueco no le quedó otra alternativa que autorizar su ingreso al campo de juego.
Orgulloso con el número ocho en las espaldas, aupado por los incesantes aplausos de las graderías, Gabancho inmediatamente empezó a driblear en el gramado, demostrando travesuras en el dominio de la pelota. Como una hoja suelta en el aire, guiado por el viento, sus pies parecen volar. Sin embargo, el equipo sanluisano siguió dominando en el campo. No cabía duda alguna que a pesar del ingreso de Gabancho, los toribianos seguían jugando mal.
Pero, por esas cosas inesperadas que suelen suceder en el fútbol, Alcántara, el capitán toribiano, desde el medio campo disparó la pelota a los pies del puntero Chacaliza, quien a pesar de los denodados impedimentos de la defensa sanluisana, avanzó veloz girando la pelota hacia Gabancho y éste, como una tromba, casi al bordear los 45 minutos del segundo tiempo, en un impecable amague giró en semicírculo, dejando regados a sus marcadores, y al levantar la mirada, vio que el arquero avanzaba a su encuentro, y al notar que el arco se hallaba desprotegido, con suma tranquilidad y elegancia inclinó su pierna izquierda y luego levantó la derecha, encendiendo el vuelo incontrolable de la pelota por encima del arquero.
Los eucaliptos y los guarangos, que recientemente habían sido sembrados en el colegio, trocados en lucecillas de color verde, giraron en la felicidad de Gabancho. Sus dedos encajonados en sus pequeños chimpunes, se anidaron dulcemente en la verde cabellera del campo de batalla, pero junto al silencio sepulcral de la barra sanluisana y el retumbante despertar de los toribianos, de pronto siente como si alguien estuviera hincando su tierno corazón, le parece escuchar una voz lejana que lo reclama. Más, el pitazo final del silbato le devuelve a la realidad, anunciándole que había logrado el anhelado empate.
- Coged varas y salid rápido – gritó el capitán de la Policía Nacional.
Como un dique incontrolable, rebosantes de rostros sudorosos y lagrimeantes del Estadio José Picasso Peratta, rápidamente empezaron a descargarse. Había terminado el gran clásico escolar iqueño, para unos significaba un meritorio empate, para otros representaba un mal antecedente. Junto al tañido de las campanas de la Iglesia Luren, que anuncian la hora del Angelus, las calles prestamente se orlaron de broncas e insultos relampagueantes. Las sirenas de los patrulleros y los pitos de los policías, que corren tras los muchachos, anuncian al vecindario, que había llegado a su fin la inolvidable fiesta azul de sus hijos.
En la casa de Gabancho, al fondo de las paredes de quincha, dos velas recién colocadas por sus profesores, alumbran la modesta capilla ardiente, donde yacen los restos mortales de su madre. Sus compañeros de equipo, a medida que fueron llegando, llenaron el recinto donde en vida, doña Enriqueta vendía todos los días chocholíes a sus vecinos del barrio La esperanza, ubicado frente al vetusto local del Hospital Santa María del Socorro.
Detrás del viejo hule que hace de cortina en el cuarto contiguo, se oyen voces de niños que reclaman comida. Los pies, de quien una hora antes habían hecho delirar a aquella masa estudiantil, insignificantes, empezaron a enterrarse en la aridez de su infortunio, y la sombra de una pesada cruz rápidamente se levantó detrás de Gabancho.
En el zollipar y el incontrolable dolor que le aprisiona, le embarga una extraña sensación, siente como que si las barras toribianas estuvieran aprisionando sus pensamientos. Como un remolino, el llanto desgarrador de sus hermanitos menores, el bullicio incesante de la barra enfervorizada y el incesante pésame de dolor y solidaridad de sus profesores y vecinos que poco a poco fueron llegando, giraron posesivamente en sus pensamientos cargados de dolor.
- …¡Pásame la Jjjjooooooouuuttaaaaaaaaaaaaaaa!, y otro que replica - ¡Pásame la Teeeeeeeeeeeeeeeee!...